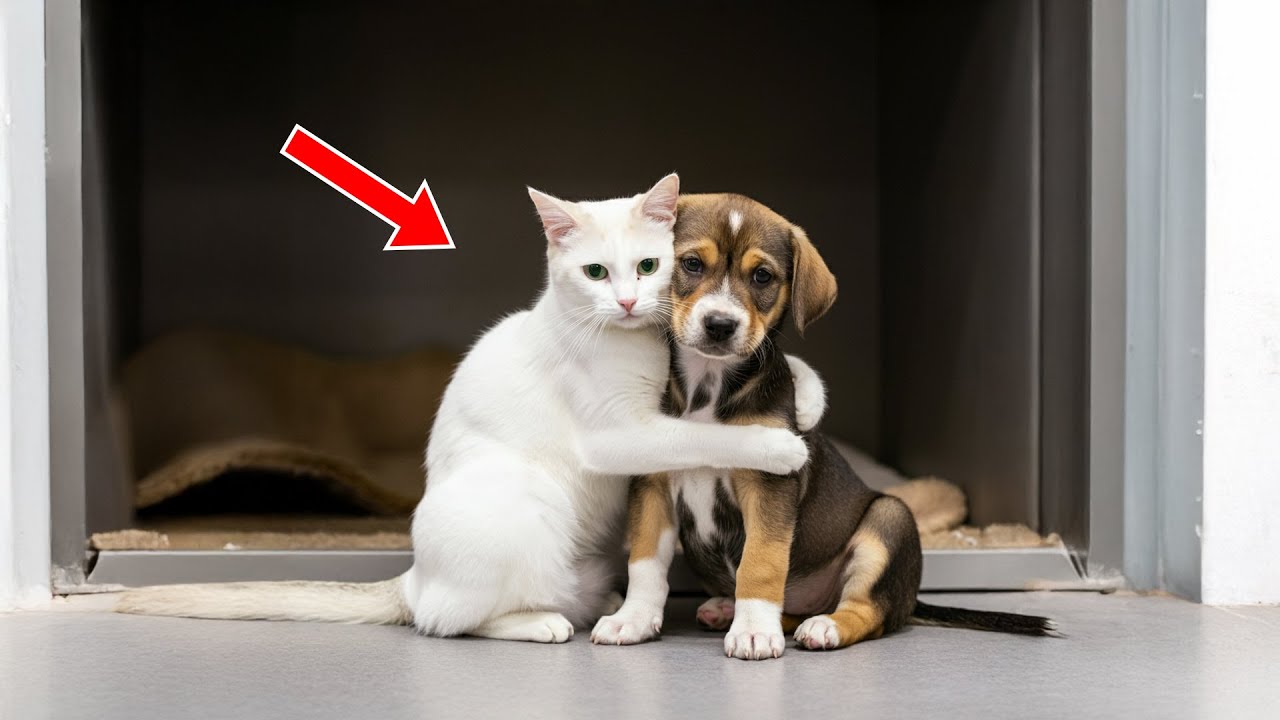Todos los días, lloviera o hiciera sol, un perro llamado Shadow se sentaba junto a una tumba recién cavada y se negaba a irse. Gemía suavemente, tumbado en el suelo como si estuviera esperando el regreso de su amado dueño. Los vecinos y la familia intentaron convencerlo para que se fuera, llevándole comida y calor, pero Shadow se quedó, leal hasta el final.

La viuda, conmovida pero preocupada, decidió visitar la tumba una mañana para ver si podía traer a Shadow a casa. Al acercarse, notó algo extraño. El suelo cerca de la lápida se había hundido ligeramente, como si estuviera perturbado. Con el corazón apesadumbrado y una creciente curiosidad, pidió ayuda y juntos abrieron con cuidado la tumba.
Dentro, descubrieron un pequeño paquete: un relicario que se había deslizado del cuello de su esposo, oculto debajo del revestimiento del ataúd. Shadow empujó el relicario suavemente, como instándola a tomarlo. Contenía una foto de ella y su hijo, un recuerdo que su esposo había guardado cerca toda su vida. La lealtad de Shadow no era solo hacia la memoria de su amo; Él estaba allí para devolverle a su familia lo último que quedaba de él.
Abrumada por la emoción, la viuda se llevó a Shadow a casa, entendiendo que él se había quedado no por pérdida, sino por amor, para asegurarse de que la familia se sintiera completa una vez más. Desde ese día en adelante, Shadow nunca estuvo solo, y fue atesorado como un recordatorio duradero de lealtad que realmente iba más allá de la tumba.